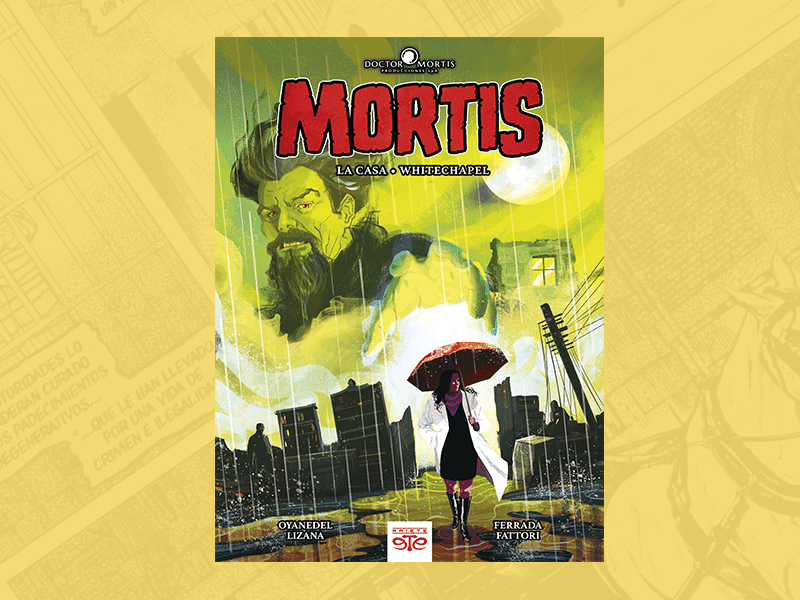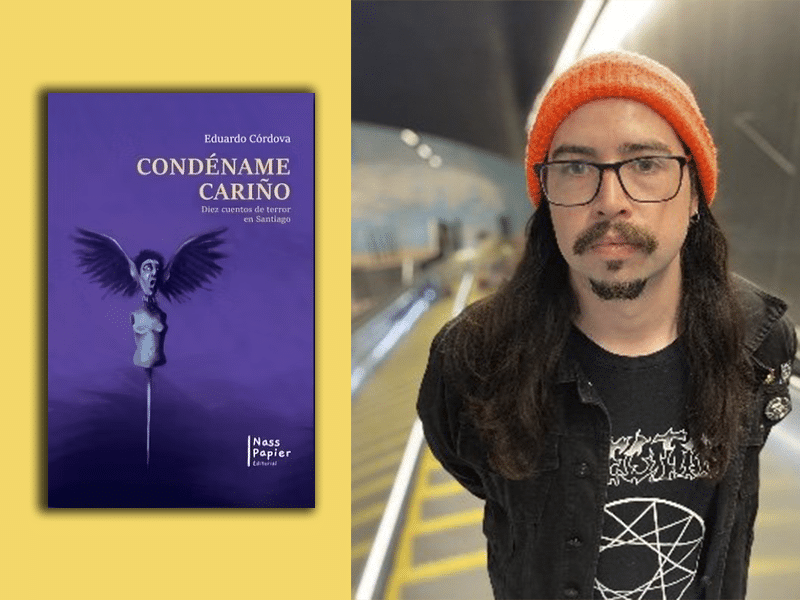Trinidad Vergara aprendió desde niña que la edición es algo que va más allá del disfrute por la lectura. Hija de Javier Vergara, funcionario de la embajada chilena en Argentina que el año 72 tomó la osada decisión de convertir la edición de libros en su trabajo principal, fundando Editorial Pomaire, publicando a autores de prestigio como Giovanni Pappini, Thomas Merton junto a algunos chilenos, como Guillermo Blanco. Luego de un paso por Barcelona, el editor y su familia regresan a Buenos Aires, donde en el año 75 abre Javier Vergara Editor, que tendrá 20 años de crecimiento sostenido y es recordada con afecto entre los lectores.
En 1996, Trinidad funda su primera editorial: VYR, Vergara y Rivas, luego de haber trabajado más de una década en la editorial de su padre. Al pasar los años vende su parte y así, en 2021 se embarca nuevamente en una experiencia editorial al mando de Trini Vergara Ediciones.
Egresada de Economía, se ha preocupado de enfocar la edición como un negocio que debe ser rentable. Y eso es también lo que se encarga de comunicar a sus alumnos de la carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires, carrera de dos años que no exige prerrequisitos de carreras previas; la importancia que los muchachos salgan con los pies en la tierra. Se trata de un negocio como cualquier otro.
Sostuvimos una conversación con motivo de su reciente visita a Chile para participar en una presentación organizada por Catalonia, para conocer las últimas novedades de su editorial. Una editorial joven, fundada -como decíamos en 2021-, con una productividad que sorprende.
—Impresiona lo extenso del catálogo para el tiempo que llevan.
—Tenemos como 80 libros publicados. Es una editorial que no pretende ser muy grande, pero tampoco tiene vocación de editorial chiquitita, artesanal, no es lo mío. En general he estado ligada a proyectos donde se busca llegar a mucha gente, son catálogos de lectores universales. El sector de grandes públicos no es de nichos sofisticados, son temáticas y géneros que buscan muchos lectores y eso de por sí es una decisión dentro del abanico de posibilidades de la editorial, que es infinito.
—Con respecto al público masivo, pareciera que ya no son tan comunes los grandes tirajes. Experiencias como la de Quimantú, la editorial de la Unidad Popular, en donde cada publicación exigía un gran número de ejemplares, parecieran ser algo un poco del pasado, ¿cómo ha cambiado la industria?
—En los últimos 30 años hubo un cambio en la edición, pasó de tiradas grandes a tiradas chicas. Ahora todo el panorama editorial, como pasa en todas las industrias creativas, en lugar de apuntar a pocos títulos y vender muchísimo de cada uno, los famosos Bestsellers, de esos hay cada vez menos. Ha caído la tirada a un cuarto de lo que era en el mundo entero, en todos los idiomas. Esto es un tema estructural de la industria, de la misma manera que teníamos dos canales de televisión y hoy tenemos 500. Lo mismo pasa en el mundo del libro. Se publica una enorme variedad de títulos y de cada uno se hacen tiradas más chicas. La industria gráfica desarrolló en estos 30 años maquinarias que permiten hacer tiradas bajas al precio unitario de lo que eran antes las tiradas más altas, entonces, es posible hacer un libro de mil ejemplares y no de cinco mil y que sea rentable. Antes no se podía imprimir menos de 3000–4000, porque después el unitario, cuánto te daba cada uno, salía muy caro; encender las máquinas era muy caro, mucha gente trabajando y muy largo el proceso. Hoy a lo mejor una persona vigila tres máquinas y antes serían cinco personas por cada máquina. Cambió todo.
—¿Cuál sería el tiraje promedio, aproximadamente?
—Depende del país y cada mercado. En Chile para abastecer lógicamente al mercado necesitas entre 500 y 1000 ejemplares. Hablo de los mínimos para abastecer todo el canal de venta. Esa es la lógica del editor. El editor dice ¿cuántas librerías tengo? ¿cuánto necesito para regar el mercado con libros? Por eso, los mercados se miden por la cantidad de librerías que hay, eso da el tamaño. En Chile una buena distribución llega seguramente a 300, 400 librerías, pero en otros países más grandes, con más puntos de venta, las tiradas son más grandes. En Argentina necesito 2.500 libros para regar el mercado, en España lo mismo, 2500–3000 libros, en México también hago 2500-300. En Chile tengo un acuerdo de distribución, no tengo oficina propia pero cuando hacemos bastante, con muy buena apuesta, podemos llegar a 1000, pero si no, entre los 400-500 está bien para Chile.
—¿Y hacen reimpresiones?
—Claro, cuando un libro se agota y tú crees que vas a seguir vendiendo debes reimprirlo, porque si no, ocurre algo que se llama quebrar stock, te pierdes de seguir vendiendo y dejas a un montón de gente con ganas de leer algo que no lo encuentra más. Esto en el mundo del libro físico, a lo mejor en el formato digital lo encuentras.
—¿Es distinto el comportamiento del lector en este formato digital, no tradicional, por así decir?
—No, curiosamente, el libro que le va bien en formato físico también le va bien en formato digital. En el mundo digital hay aún más oferta, porque tienes libros antiguos, de varias ediciones. La disponibilidad es total, porque no tienes la restricción de una vitrina, de un local, de una librería.
Una diferencia importante es que en el mundo digital se puede medir todo, que es medio terrible para el autor. En el libro físico, su porcentaje, su regalía, viene de cuando el editor vende el libro, y, eventualmente, según el contrato, cada cierto tiempo, una vez al año o cada 6 meses, le paga lo que corresponde sobre el libro vendido. En el mundo digital hay formatos y modelos de negocios digitales donde se paga por lo que el lector ha leído, que es bastante menos. Se le paga según lo leído del libro.
Un libro físico cuando pasó el tiempo y termina agotado o no vendido, desaparece de las librerías. Se lo devuelven al editor. Eso es la corta vida de los libros de esta época. Termina saldado, incluso destruido, porque son ejemplares extra, que se destruyen. No se destruyen libros, se destruyen ejemplares, eso es bien distinto.
—Eso sería cuando no hay vuelta, digamos.
—Cuando el libro ya hizo su ciclo de vida.
—¿Y no se usa una figura como el remate o algo así?
—Sí, los saldos, que son libros que se venden casi al costo, pero son circuitos separados de las librerías que conoces y debe ser separado, porque nosotros decimos que ensucian el mercado, porque están al mismo tiempo que los otros. No puedes tener un mismo autor, pero un libro anterior, saldado, al lado del nuevo, es muy confuso y disruptivo. Estos mercados de saldos son paralelos y van por otros circuitos, incluso a veces en otros países. Se les pierde un poco la pista a esos libros. Además, las librerías no compran libros de saldos porque cambia la imagen también, son libros que pasan a otra historia.
—Están fuera, no están hot, por así decir.
—Exactamente, la librería siempre quiere mostrar lo último, lo nuevo, lo hot, lo que todo el mundo está pidiendo, el libro que se habla en el momento y no los libros que ya pasaron. Bueno, los clásicos vuelven, pero hay un montón de libros que fueron apuestas. Los editores son grandes apostadores, no se sabe cuánto va a vender, un libro nunca sabes.
—En la presentación realizada en Editorial Catalonia hablaste de la motivación de hacer una editorial centrada en la entretención. Libros para pasarlo bien, como ver una serie. ¿Existe una mirada un poco despectiva en el mundo literario ante una editorial que reconozca sin complejos que no espera otra cosa que la entretención?
—Desde una mirada estrictamente intelectual, puede ser. Se convive, porque los mismos editores publican libros más literarios y libros más de entretenimiento. Los libros más literarios, con autores premiados, muy admirados por su calidad literaria, tienen más prestigio. A lo mejor, algunos tienen mucho público y otros pueden tener muy poco.
La literatura de entretenimiento no siempre está buscando esos premios. Lo que busca, con distintos resultados, es eso, entretener a la gente. Me parecen fantásticos los libros más literarios, grandes autores, con premios, siempre tengo en mi mesa de luz 3 o 4 pendientes. Pero creo que toda la gente tiene necesidad muchas veces de una lectura veloz, más amigable, para pasar el momento. Ahora, no hay mala y buena literatura, ahí hay un error, porque son géneros distintos, cada uno en lo suyo puede ser bueno o malo. Autores muy literarios y muy prestigiosos, pueden escribir grandes bodrios, imposibles de leer.
Esta literatura de entretención puede ser excelente. A ver, las novelas de espionaje, de los 70-80, de John Le Carré, Stephen King, es puro entretenimiento y estoy segura que mucha gente se cuidaría mucho de decir que son malos.
—Y bueno, en Argentina está el caso de Borges. Él representa esta figura de la gran literatura, gran prosista, pero también siempre convivió con géneros considerados menores de alguna forma, como esa colección del Séptimo Círculo que era de novela policial, no creo que esa narrativa haya sido bien considerada por los académicos de la época.
—Bueno, era Borges, el Grupo Sur y Victoria Ocampo. Tenían suficiente autoridad para escribir y publicar lo que querían, no eran muy cuestionados. Pero tienes mucha razón, la novela negra original de los años treinta y cuarenta; Dashiell Hammett, Raymond Chandler, los originales de esa novela oscura del detective acabado que le llega un caso más, el antihéroe, fue considerada siempre literatura barata. Se publicaban en formato de bolsillo, como folletinesca. Hoy es de culto. Hay que tener cuidado con estos prejuicios porque pueden pasar los años, las décadas y se convierten en autores de culto.
—Ustedes tienen 3 sellos, uno de thriller (Motus), otro de novela histórica (Vidis) y otro de fantasía (Gamon) ¿Se puede prever el éxito gracias a las colecciones? ¿Pensar que un libro le va a pegar el palo al gato por así decir y acertar?
—Claro que pasa. Lo que es difícil es preverlo con mucha certidumbre. Por razones más bien de marketing y de formas en que se venden los libros en este océano de ofertas, explicar que lo que haces es publicar libros de thrillers y a eso le pones un nombre de un sello, como Motus, ayuda a clasificar. Es una forma de ordenar para vender, explicando lo que tienes y facilitar que se encuentre la gente a la que gusta ese tipo de cosas, contigo, que estás haciendo eso para ellos.
Cuando a la gente le gusta un autor y publicaste una novela suya, un thriller por ejemplo, y le va muy bien y ese mismo autor ha escrito más libros, entonces compramos los derechos para traducir otro libro anterior o lo mejor el siguiente. Ahí empiezas a armar la lealtad a un autor y eso se convierte en más previsible, vas bajando el riesgo de estar en medio de la nada y publicar a un autor a ver qué pasará. El género también te ayuda a bajar el riesgo. Vas encontrando tu comunidad de lectores. Todo eso va bajando el riesgo, la incertidumbre. Pero la baja, no es que la elimines. Y cuando a un autor le va bien crea como una sublínea, arma su cola de gente que lo va a seguir, porque es ese autor. Armas tu público cautivo.
—Como el caso de Charley Donlea, el autor que comentaban que tiene buenas ventas.
—Claro, él es un caso claro. En 5 años ha publicado 7 libros. No falla, a la gente le encanta y él no desilusiona. La tarea de la editorial es vigilar que no la desilusionen, porque nos ha pasado con otros que el segundo, el tercer libro no nos gustan, entonces no lo publicamos. Nosotros leemos todo, de principio a fin y un thriller tienes que leerlo hasta la última línea, último punto final, porque el final es importantísimo. Primero, no puede ser fome, es decir, que ya lo imaginabas. Cuando es así a nosotros no nos gusta, tiene que desafiarte, es un juego mental, por eso a la gente le encanta, es un dilema, tienes que resolverlo. Es un pasatiempo si tú quieres, pero bueno para tu cerebro, además para la salud mental.
—¿Hay puntos en común entre los lectores de estas colecciones, se comunican?
—Se comunican totalmente. Vamos conociendo al público a medida que vamos publicando, y hoy con las redes nos ayudan muchísimo al diálogo con los lectores. Antiguamente era mucho más nublado el panorama. Imagínate un río: de un lado están los editores mandando libros y al otro lado están los lectores. Así era la edición; mandabas y mandabas y nunca sabías. Después podías saber si vendías más o menos, pero hoy está el puente en el medio, que son las redes sociales, entonces tu dialogas. El que tiene contacto con el público es la librería, el librero. Hoy tienes el mundo digital, tienes las redes. Si estás cerca de los canales de e-commerce tienes también otra posibilidad de saber cosas de tus lectores.
Volviendo a si son los mismos lectores, en algunos casos no. Por ejemplo, el thriller lo lee gente de alta literatura, así como jóvenes que empiezan a leer, mujeres, hombres, todas las edades. Es como muy universal el famoso juego de ajedrez. En cambio, la novela histórica es mucho más femenina y de público de mediana edad y para arriba. Pero muchas señoras, yo las llamo las señoras de la novela histórica, también son lectoras de thriller. Es lo mismo que te pasa a ti y tu mesa de luz, cuando lees no eres un lector único; tienes momentos para leer un texto como pasatiempo, livianito, para el tren y el avión y otros momentos en que dices quiero leer lo último que me han recomendado, no me puedo perder esta novela que es especial, de vanguardia. Es la misma persona, la gente no tiene comportamientos tan claros.
—Quizá esta diversidad se notó bastante con el mp3; la gente por lo general tenía mezclas de distintos estilos en sus reproductores.
—Claro, te gustan cosas diferentes. Hay ciertos públicos, ciertas franjas de edad que son más parejitas, más homogéneas. Los jóvenes, muy jóvenes, la gente muy mayor, la gente de menos nivel educativo tiende a ser más acotada en sus gustos. Las personas de mayor nivel educativo tiene más amplitud para que le gusten cosas distintas.
—Resulta distinto y refrescante escuchar a un editor que hable sin complejos que se está haciendo algo para vender. Pareciera existir cierta reticencia en el medio con respecto a este tema.
—Es una pura hipocresía, es una empresa, hay que pagar sueldos, tiene que pagarle a la imprenta. Lo otro es un engaño, no sé si un engaño deliberado, no acuso a nadie, pero es una estupidez creer que la edición es solamente una actividad cultural. No, es una empresa, una editorial es una empresa. Si después tienes un mecenas o el Estado o un subsidio o una fortuna detrás que te sostiene para que no importa si vendes o no vendes y ganas plata o no ganas plata, eso es secundario. Pero la organización de una editorial que busca a sus autores, convierte ese original del autor en un contenido listo para ser publicado con correcciones, con adaptaciones, traducción si es necesario, ilustración si se va a poner, todo eso lo convierte en algo. A partir de ahí va ir a una imprenta para convertirse en un libro, vuelve al editor, el editor organiza la distribución; todo eso es tarea de una empresa de la misma manera que se haría con otro tipo de productos de consumo, estás en la misma lógica y cuando distribuyes, ya en la parte comercial, vas a tus clientes, que son las librerías, tienes que tener cuenta con ellos; si no te pagan es un problema porque tú también tienes que pagar a los autores y a la imprenta. Toda esto es la lógica empresarial, negarlo, ponerse de negro, paliduchos echados pa’trás y creyendo que eres superior y estás en la cultura y punto es un error, simplemente un error y una postura de algo frívolo y bastante hipócrita.
—A mí me interesa la edición realmente cuando te la tomas tan en serio que le imprimes la exigencia de un buen negocio y eso no es malo, es bueno. Te exiges en la calidad de las cosas, porque tampoco te va bien cuando abaratas para vender barato y entonces no corriges lo suficiente, al final de cuentas eso es mal negocio también, te dura poco. Tienes que armar cosas que al final tengan su público y tengan buena imagen, que la gente sepa que tu sello responde a cierta calidad, cómo las marcas en general. Sacarle la parte de negocio a la edición es no entenderla, directamente, es no entenderla creer que esto es un oficio especial, que tiene como una coronita, una especie de privilegio, mentira. Lo que es verdad es que es muy difícil como negocio si tú no sabes cuánto vas a vender. Si haces pan, no sé, nómbrame cualquier negocio, son más previsibles que la edición de libros. De ahí que muchos editores armen colecciones ¿por qué? Para tratar de prever lo que vas a vender, que la gente vaya coleccionando y puedas saber de antemano lo que el siguiente número de la colección va a vender, porque toda esa previsibilidad ayuda enormemente en un mundo muy incierto.
—Estaba revisando que no tienen no ficción, como ensayo, cosas así, ¿Les interesa?
—No todavía, estamos preparando cosas, todavía no puedo decir nada, pero siempre con un criterio de público general. Por ejemplo, no creo que editemos literatura de ciencias sociales. De divulgación histórica, por ahí.
—Este es un momento bien complicado, a ratos pareciera que bordeamos la Tercera Guerra Mundial. Estos géneros, ¿le pueden decir algo al lector actual o al contrario, lo que se espera es que la gente preocupada se pueda olvidar y relajar un rato?
—Depende. De alguna forma siempre dicen algo. Por ejemplo, en la novela histórica hay casi un subgénero de libros que tratan sobre algún aspecto de la Segunda Guerra Mundial. Hay una avidez por los temas que tienen que ver con las guerras porque esas vivencias hoy están cerca. Hubo muchos años que no se publicaba nada de este tipo de temas y en los últimos 10-15 años son muy recurrentes las novelas históricas situadas en la Segunda Guerra Mundial. A esta altura, año 2025, no consideramos que la Segunda Guerra sea contemporánea, es histórica. En el mundo de la edición, no estoy hablando de términos académicos; lo que un historiador diría, ahí no me meto.
Los editores son gente con antenas sobre la realidad. Evadirse no quiere decir no estar en la realidad, quiere decir tomarse un rato para un entretenimiento. Pero un thriller va a hablar de violencia de género, como el libro que elegiste de los ofrecí en la presentación (Punto de impacto, James Queally, 2022), enraizado en los crímenes raciales en Estados Unidos. El protagonista es un periodista que investiga un crimen de odio. Es completamente realista. Puedes verlo en el noticiario. Muchas de estas novelas se anclan en casos de crimen verdadero, no están fuera de la realidad. Es un invento, pero puede estar basado en experiencias y en la realidad que todos vivimos. En el género fantástico también, porque se inventa un mundo con magia, dragones que vuelan, pero hablando con los autores más de uno nos dice que eligieron escribir fantasy y no novela realista para tener libertad total de hablar del mundo bajo otro paraguas. Con la ciencia ficción pasa lo mismo; cuando tienes dos imperios peleando en el universo en dos galaxias, en el fondo estás emulando y hablando de la división en el planeta Tierra entre el imperio ruso y el imperio americano. Siempre hay un espejo de la realidad en la ficción.
—Julia Chardavoine, de Bookmate, comentaba en una entrevista acerca de lo que implica la aparición de la inteligencia artificial en el rubro editorial, en donde hay géneros -como el thriller- que ya se pueden generar automáticamente por la IA. ¿Qué opinas ante esta avalancha y qué efectos estimas que implican para la industria?
—No nos gusta nada. A los editores, a todos los que trabajamos con creadores, ya sean traductores, ilustradores, etc. Muchos de esos trabajos creativos están pudiendo ser reemplazados por inteligencia artificial, de otra calidad, lo que tú quieras, pero están ahí y van a ir mejorando y va a llegar un momento en que no sean tan buenos pero sean suficientemente buenos y eso es un peligro real. Los editores estamos tratando de ordenar todo. Por ejemplo: el contrato que firmas con un autor, detrás de cada libro hay un contrato que está lleno de cláusulas, no haces así no más un libro, tienes que atenerte a una cantidad de condiciones. Hoy por hoy todos los contratos traen una cláusula que dice que tú no puedes alimentar con ese texto una inteligencia artificial y decirle “te cuelgo todo el documento del libro, hazme la sinopsis”, está prohibido. Cierto que no se puede controlar y habrá editores que lo harán igual.
Lo que sí también, no hay que ser hipócritas, en muchas tareas ayuda a mejorar lo que escribes, te puede ayudar a pulir versiones de un texto, a mejorarlo, pero no el libro en sí. Ahora, suceden las cosas, igual. Hace dos años en noviembre del 23, Amazon estableció una condición para limitar la cantidad de publicaciones por autor. Porque Amazon publica contenidos de autores autopublicados, que es otra corriente gigantesca. Autores que se auto publican, que no necesitan al editor. O sea, creen que no lo necesitan. No les importa y está muy bien. Tienen oportunidad de ser publicados y tener un libro físico o electrónico en un sistema enormemente eficaz, fluido y eficiente en donde tú como autor de cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, entras por una vía de autores y Amazon te ayuda a publicar; te diseñan la tapa y te mandan los libros a la casa, con el libro digital todo esto está en 2 minutos. Bueno, cuando viene la revolución de la IA y el chat GPT y las diferentes IA que cada vez hay más, empiezan a aparecer contenidos hechos 100% con inteligencia artificial. Como tú dices, en ciertos géneros se puede pautear bastante. Olvídate la calidad de esas historia, pueden ser muy previsibles, pero no importa, llenan espacios y compiten con las otras. Amazon lo limitó a tres obras diarias. Tres por día, o sea, sigue siendo muchísimo. Para autores o editores, quienes estuvieran colgando obras en Amazon, se iba a limitar no sé con qué criterio, si era por turno y se acababa, como si fuera una puerta que se cierra, no sé cómo es. Lo importante no fue solo que lo limitaran, sino que dijeran tres por día. Es mucho. Hechas solamente con la inteligencia artificial. Ya está esto.
—¿Y no había ninguna duda de que fueron hechas por la IA?
—Claro, no hay ninguna duda y, en paralelo, se desarrollan aplicaciones y herramientas tecnológicas para detectar el uso de inteligencia artificial. Eso hoy es lo más importante. En el mundo de la educación es muy importante. Los profesores ya tienen herramientas para saber cuánto de lo que los alumnos le entregan está hecho con inteligencia artificial y cuánto es original. Es muy importante que haya sistemas de detección, así podemos limitar. Yo creo que en la tecnología nunca hay que ir en contra, hay que ordenarla y ponerle condiciones. Por ejemplo, el audiolibro. Hoy por hoy se pueden grabar con voces de actores famosos que firman un contrato con una productora y le dicen, “de acuerdo, te dejo grabarme 10 minutos, con eso clonas mi voz y haces todo el libro, pero me pagas porque yo te autorizo a usar mi voz”. Eso es ordenar lo que hace dos o tres años se hacía sin pedirle permiso a nadie, entonces sacaban la voz de Jeremy Irons y con 10 minutos, suficiente, clonamos la voz y ahora Jeremy Irons leyó todo el libro. Lo que dice el contrato ahora es yo, Jeremy Irons, cobro por eso. Eso es lo que está pasando. Se ordena, si hay un valor que se está robando al creador se tiene que establecer cómo recibirá su parte. Pero no se puede ir contra eso, es imposible. Es parar un maremoto. Hay que sufrirlo y buscarle la parte positiva.
—Además, siempre va a estar la literatura clásica.
—Claro, la literatura clásica siempre estará vigente, mucha gente joven está volviendo, porque ahí no hay la menor duda de la calidad, entonces la gente dice, entre leer algo que no sé si me va a gustar y malón, que debe ser el amigo del periodista que dijo que la novela era estupenda y a lo mejor era un bodrio, te vas directamente a Víctor Hugo.
—¿Y sobre tus propia preferencia lectora, que podrías decir?
—Bueno, soy lectora de novelas mucho más que de ensayo y ficción de todo tipo, de mediana para buena, no mala, me aburre. Soy muy lectora de lo que publico, genuinamente. Y también de otra literatura, esa a la que llamo muy buena literariamente, de sellos que buscan autores que luego terminan siendo los premiados de la época, me encanta. Desde Murakami hasta clásicos latinoamericanos. En el caso de los latinoamericanos, me gustan más los clásicos que los de ahora. También, hay algo generacional en la literatura fresca, digamos, recién salida del horno, seguramente apela a sus congéneres. Vargas Llosa, me encanta, García Márquez también. Un poco anterior Juan Rulfo, autores que son incuestionables. Ahora, a instancia de un hijo mío, estoy leyendo Retrato de una dama de Henry James de fines de 1800 y es increíble; te pones a leer algo del 1800, hoy, maravilloso.
—Aparte que con Henry James pasa algo bien particular. Muchos autores que cultivaron una escritura más vanguardista, como José Donoso, admiraban mucho a James.
—Esa literatura inglesa, francesa, muy fin de siglo, comienzo de siglo XX, es muy especial. Vargas Llosa siempre decía que su ídolo era Flaubert, Madame Bovary era como su máximo ídolo. Siempre hay que tener cerca a los clásicos. Hoy, ante tanta cosa que se publica y se publica mucho malo también, mi misión es, de eso que se publica para gran público, hacerlo super bien, porque hay mucho mal hecho y mucho mal de hecho por grandes también, que los publican como chorizo.
Para más información visitar su página web.