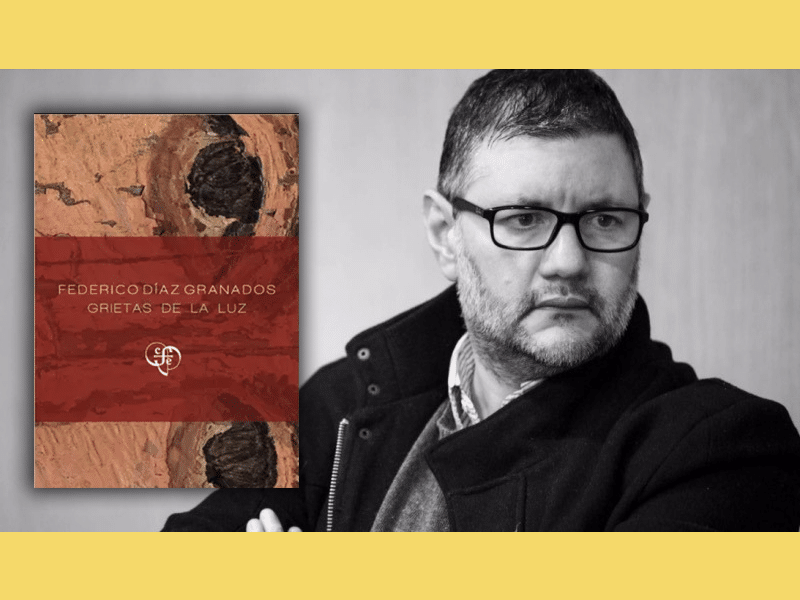Pablo Rumel Espinoza
En este libro hay rabia contenida. Subterránea. Entre versos de una banda sonora que reúne a Black Sabbath, Mastodon, Candlemass o Leonard Cohen, y la imaginería gótica chilena de espantajos y seres fantásticos, Eduardo Córdova da a luz- o más bien debería decir da a la negrura- este libro de cuentos donde no hay heavy metal, pero sí una atmosfera macabra cernida sobre un Santiago espectral como locación central, sombras que se desperdigan sobre diez cuentos, todos diferentes entre sí, pero que tienen como fuerza motriz al terror.
Si hay algo que puede permitirse la ficción, es plantear una o varias preguntas; no siempre las responde, por lo mismo es ficción y no tratado filosófico; las novelas, los cuentos, están ahí para confundir y atrapar al lector, llevándolo a su trampa ilusoria, y fuera de las maromas verbales o de los laberintos figurados, terminan devolviéndonos una imagen del mundo, una figura que puede ser un pedazo de otra, o la fidedigna cara de la verdad.
¿Qué es el terror? O Más bien ¿qué nos aterra? Ante esa pregunta capital, Córdova nos presenta diez cuentos, de distinta extensión, todos dialogando de cerca con la negrura, con el temor a morir descuartizados y en mil pedazos, seducidos por una bruja, o víctimas de la insanidad mental. «Nacimiento» es el primer portal, la primera parada, dos páginas, para relatarnos el juicio contra una bruja en pleno 1899: un sacerdote siniestro de la misma estirpe de un Karadima o un Marcial Maciel, fornicario y depravado, condena a una mujer en la Plaza de Armas a morir quemada: casi una introducción, un preámbulo de lo que vendrá a continuación.
«Cabeza e´chancho», nos conecta con un mito urbano que se extendió durante los años 70 en Valparaíso, y era la existencia de un ser amorfo con cabeza porcina el cual era capaz de correr a grandes velocidades: en la senda de El Extraño de H.P. Lovecraft, el relato se regocija en imaginería gótica, con cruz, Cristo e Iglesia incluidas, para tratar de manera lateral algo peor que la deformidad o la mutación irreversible: el pecado voraz de la traición, el de saber que la familia o la mano que nos cobija también podría esconder el puñal con el cual desguazarnos.
«Bajo una farola de luz amarillenta» mantiene un tono similar a los anteriores, pero varía su extensión: frente al relato brevísimo, que debe desgranar la anécdota antes de que el lector pueda anticiparse al final, en este caso el título escogido solo cobra sentido en el último párrafo, en un relato que nos arrastra desde la conciencia de un santiaguino cualquiera, tratado de manera hiperrealista, con achaques, emociones doblegadas y un mal matrimonio, hasta la aparición de un ser feérico que en vez de reconducirlo a la senda del castillo encantado, lo lleva hasta la choza de la bruja. Decir que es inquietante o sombrío solo sería acumular adjetivos: lo central del relato es la tensión (y la resolución), así como la habilidad artesanal que imprime Córdova para crear el clímax y sugerir, de manera explícita, un final de pesadilla.
«Chupacabras» no está a la altura de los relatos anteriores: no es malo, y tiene a favor su brevedad, pero el lenguaje se nota más aplanado, y si bien la trama se conecta con hechos del pasado, con Pinochet incluido, probablemente queda deslustrado debido al tratamiento, demasiado esquemático y poco original. El siguiente es «Selfie», mucho mejor logrado, similar al «Nacimiento» debido a la extensión, aunque se malogra con el breve epílogo (no diré cuál, para no destripar al relato) que más que epílogo funge de explicación, arruinando la concreción misma del relato que no supo integrar el epílogo en su propio corpus: queda como estos chistes que necesitan ser explicados para que surtan efecto.
«La Máscara de la Virgen» vuelve a poner el listón bien arriba: demuestra que Córdova puede moverse en registros de relato breve con soltura, pero se le da mejor la extensión media a larga. La historia reúne a una suerte de vagabundo o mochilero que vive en el mismo cerro San Cristóbal, a los pies de la Virgen de la Inmaculada Concepción, y su relación con una suerte de saltimbanqui-bailarín apodado “El Loro”, especialista en participar de procesiones cristianas. La posibilidad de desarrollar mejor los ambientes y tratar a los personajes lo acerca a lo novelesco, aumentando en varios grados la capacidad de poder fabular con el entorno, los personajes y la trama. Final surrealista, onírico si se quiere, en la cual lo ominoso irrumpe por la aparición de un objeto; más que mero macguffin, revierte un poder y un significado tan trascendental, que al mismo narrador-protagonista se le escapa y solo es capaz de señalarnos la punta del iceberg.
A continuación, leemos «Condéname cariño», cuento que da título al libro. ¿Podría haberse titulado La Máscara de la Virgen? Yo apuesto que sí, pero la intención se habría diluido en la mascarada, en el ocultamiento, y el título de este cuento, y por extensión del libro, apunta a todo lo contrario, a que probablemente en cada cuento exista una condena (y un condenado), pero también un desequilibrio emocional, un amor hecho trizas, una ruptura sin remisión posible. “Condéname” adopta el formato del relato policial, con toda su carga retórica que incluye lenguaje soez, bajos fondos y nihilismo, pero lo mixtura muy bien con lo sobrenatural, con la precisión de quien es capaz de calzar dos piezas diferentes, dando lugar a una suerte de John Constantine, el detective de la DC Comics, una suerte de mago o chamán capaz de conectarse con entes inescrutables, de otros planos, para resolver sus casos. Final atronador y de grueso calibre.
«El último Adiós» retoma el tópico oracular de la bruja, que puede tomar el cariz de sanadora o buena bruja, pero en este caso adopta lo cósmico, lo tremendista, ya no es una tragedia particular lo que se relata, sino la irrupción de lo desconocido en lo real. La historia tiene varios vértices, que se abren y se cierran, cuesta un poco más seguir el hilo que el resto de los relatos, siendo uno de los más ambiciosos pero el menos equilibrado del conjunto.
«Las cinco cartas de Da Vinci» es una breve obra maestra del policial que debería figurar en cualquier antología del género de este siglo. Tres elementos lo hacen memorable: el título es directo y cumple su premisa, pues son cinco las cartas que el asesino escribe. Dos: las cartas las envía el homicida a su némesis, son cartas del asesino al policía, quien está encargado de atraparlo, lo cual acrecienta la tensión página a página, párrafo a párrafo, tensionando la trama al máximo. Y tres: la vuelta de tuerca del final, cumpliendo cabalmente con la premisa del relato policial breve, el cual se debe desplegar como un mecanismo de relojería: una coma o una palabra demás o de menos, pueden arruinarlo. Acá no el caso, cierra, de manera impecable.
«El ojo en la montaña» es la carta oculta -y final- que guarda el libro; vimos elementos de la mitología chilota (que el lector lo descubra), vimos relatos policiales con giros impactantes, vimos seres de ultratumba y también dementes. ¿Qué más queda nos por ver? ¿Qué más nos puede mostrar el ojo en la montaña?
Este cuento es una suerte de puesta en abismo del libro: lo refleja desde un espejo inerte y lo devuelve a la vida por medio del delirio. Pocos relatos buscan abarcar y trastocar a toda la realidad, y de esos pocos, son menos los que lo logran. Algunos con vocación similar: “El zapallo que se hizo cosmos” de Macedonio Fernández, una joya de la literatura argentina freak; “El vicio del alcohol”, de Juan Emar, una obra sádica y surreal. “El Arquitecto” de Mircea Cărtărescu, que mixtura música con cosmogonías casi lovecratianas, un rumano que también es un eslabón perdido de la tradición mágica-sobrenatural sudaca.
No son enumeraciones al voleo, los menciono porque son cuentos que dialogan todos entre sí, en diversos registros, respecto a lo que implica abarcarlo todo. Los márgenes de Córdova siguen siendo Santiago (no en vano el epígrafe del libro lo explica: diez cuentos de terror en Santiago), pero si Santiago es Chile, y Chile el mejor país de Chile, también puede, como un fractal, reflejar al cosmos en su totalidad. Escrito de manera episódica y fragmentaria, en la línea del manuscrito perdido y encontrado (en este caso es un archivo de un notebook de un tal Melnick Serrano, una conjunción de apellidos que si se investiga un poco más, son como el agua y el aceite), mixtura el ensayo en miniatura de qué implica la escritura -porque escribí, porque escribí estoy vivo, Lihn dixit- de por qué escribimos lo que escribimos, y también de por qué, o cómo, es posible percibir un gran ojo gigante atravesando los cielos.
Condéname cariño es una obra que respira oscuridad, pero no cualquier oscuridad sino una oscuridad chilena y urbana, una poética santiaguina desfigurada pero reconocible, en sus altillos, en sus conventillos y cerros circundantes. Su prosa es sencilla pero pulida y trabajada, a ratos adopta la forma de la psicografía, pero sin perder el volante de lo que escribe, redundando en una escritura controlada. Más allá de las preguntas y respuestas, lo que este libro evoca de manera clara, radica en que el horror no sólo está en los monstruos que imaginamos, sino en la vida misma cuando se descompone bajo la luz enferma de Santiago, esa ciudad de la furia donde nadie sale del todo ileso.
Año publicación: 2024
Número de páginas: 118
https://www.nasspapier.com/