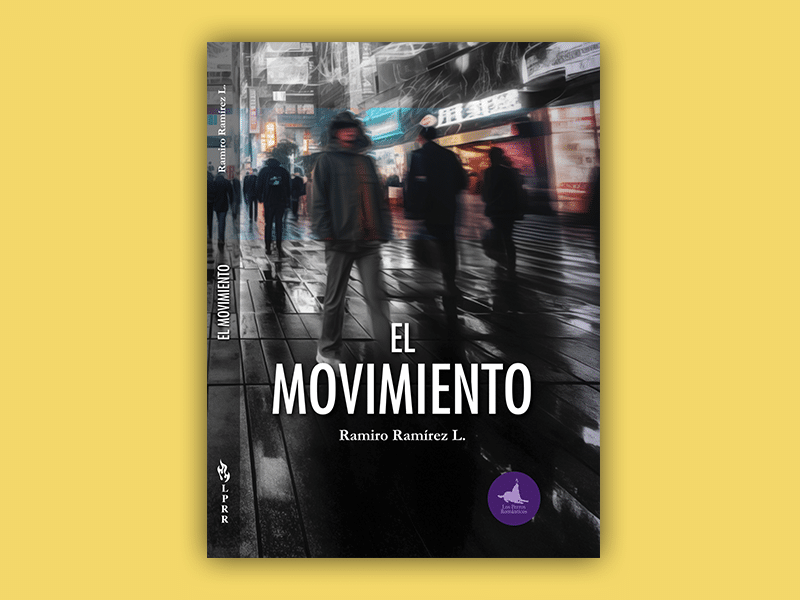Injustamente poco conocido dentro de la escena narrativa nacional, el escritor nacido en Santiago en 1962 presenta, en su tercer libro, El movimiento, editado por Los Perros Románticos el año pasado, personajes disruptivos en un Chile oscuro y pasmoso. Dice que el realismo puro y duro, ese realismo sin alma, sin algo sorprendente y sin humor, lo aburre profundamente. Y agrega: “Toda tribu impone sus propias verdades y sus propios silencios y como la creación es por definición individual, el arte en el que creo es necesariamente problemático y no militante”. De su vida y sus cuentos, pero también de la producción actual de narrativa corta dialogamos con Ramírez. Sin morisquetas ni aspavientos, sin concesiones.
Por Cristián Salgado Poehlmann
—¿Cuándo empezaste a escribir?
—Después de los veinte años tuve el impulso de escribir historias. Al comienzo fue una aproximación más bien vaga a la creatividad. La intención era crear un sonido, algo que quedara resonando, podría haber sido con música, al final fue con palabras, era más accesible. Comencé por el lado del juego y la intuición. ¿Cómo hacer permanente una fugaz sensación de estado de gracia? Algunas ideas me venían y me gustaban mucho. El problema era que, así como venían, dejaban de venir. De ahí, yo creo, mi aproximación al cuento. En alguna parte García Lorca habla de este estado como salir de cacería. Ahora más bien yo creo que uno es el atrapado. Casi nunca estoy en estado de gracia. Si tengo suerte ese “casi” destila un cuento.
—¿Planeas o no planeas nada antes de escribir?
—Lo rutinario es la reescritura. Por suerte siempre tengo cuentos en desarrollo y a ellos vuelvo cotidianamente a primera hora de la mañana, ojalá antes de que salga el sol. A veces esas historias tienen hijos, por eso puede suceder que dentro de las historias que escribo existan otras historias. En ocasiones cobran vida independiente y las separo, solo para favorecer la lectura. Es completamente imprevisible cuando llega una historia nueva. Aunque me he dado cuenta en retrospectiva que tiene que ver con el entorno, algo me gatilla la historia, un comentario, la visión de un objeto, una experiencia concreta. La idea de “Condominium”, del libro Perecibles (Tajamar Editores, 2010), me surgió cuando iba caminando y vi la típica terraza cerrada en un edificio. Siempre estas experiencias son deformadas, es decir, parten de algo concreto para transformarse en otra cosa, esa otra cosa es el cuento, lo que sobreviene y es una sorpresa. Después, a ese embrión se le van agregando ideas y tal vez otras historias que vayan surgiendo en el camino. Mi experiencia me dice que la escritura o cualquier creación no se puede planificar. Esto explica por qué casi todo lo que uno ve, lee o escucha sea tan poco interesante. El alma se deja caer cuando quiere. No creo en el escritor profesional. Nadie puede saber a ciencia cierta si va a volver a escribir algo que valga la pena. Paradojalmente, me ayuda escribir mal; escribir mal me obliga a esforzarme, a sentarme y a tratar una y otra vez hasta que el monstruo salga, es en ese intento que las pequeñas ideas se agrandan. Suele suceder con los artistas que son menos inspirados de lo que creen. Pienso que crear es un delicado equilibrio entre ego y humildad. Hay que creerse el cuento, pero también hay que dudar de él muchas veces, hasta que la duda termine, tirarlo contra la pared, revisarlo. Un cuento bueno, un poema bueno, es un milagro. No creo en el optimismo radical de ahora.
—¿Cómo llegaste a hacerte con la técnica del relato?
—El movimiento se demuestra andando. Estuve en unos talleres literarios, pero no creo que eso sea lo determinante. Tampoco sé si existe una técnica del relato de la misma forma como podemos usar el término para hacer alguna manualidad. No creo en esos decálogos. Siempre estoy atento a la crítica, escucho datos, anoto. Tengo algunos libros de Harold Bloom. Leo revistas extranjeras, escucho programas de radio, leo diarios chilenos. Cuando lees un cuento que te gusta no dices: Oh, sí, cumple con las reglas. O escuchas una música o ves a una mujer hermosa. Parte de la brutalidad actual queda en evidencia cuando se pretende estandarizar la belleza. El problema con el esnob es que repite lo que la lleva, no puede sino seguir la moda. Esto es muy adolescente. Si la lleva filmar en blanco y negro, vamos con el blanco y negro. Decimos que es bueno lo que nos han dicho que es bueno. La Tribu pone las reglas. Somos un país provinciano sin confianza y sin autoestima. Nuestros escritores e intelectuales tienden a moverse en manada. Yo creo que uno aprende a atrapar ciertas cosas. Ojalá existiera algo así como colocarse un overol y ponerse a hacer cuentos. Si eso fuese cierto, ¿quién lo hizo? Si eso fuese cierto las sagas serían buenas, pero todos sabemos que la única buena película fue la primera, todo lo que viene después es basura. Se aprende una forma de intentarlo, de rodear una idea que aparece, de acogerla, uno nunca sabe muy bien cómo aparece, pero sabe cuando está ahí. Creo en eso de que hay que escribir cien cuentos para que resulten dos o tres pasables. Lo demás queda para los genios o los que creen serlo.
—¿Qué escritores te han influido más?
—Supongo que todos aquellos que han escrito cosas que me han gustado: Borges, Eudora Welty, Saki, Cheever… Más que autores, obras: El teatro de Sabbath, La conjura de los necios, La muerte en Venecia, El club de la pelea, “El nadador”, “La mujer de Gogol”, “Un momento de quietud”, “Animales de los espejos”, “Del rigor en la ciencia”, “Sredni Vashtar” (traducido por Borges), El lenguaje perdido de las grúas…
—En El movimiento reúnes personajes que o bien buscar huir, fugarse o bien ya están escindidos respecto de la sociedad, ya consiguieron esa separación, sea esta del tipo que sea. Dos citas de los cuentos “El cable” y “El movimiento” que llamaron mi atención: “Cuando en la clase de biología la profesora explicó que las chinitas tenían geotropismo negativo, es decir que genéticamente estaban programadas para orientarse en sentido contrario a la tierra, Marisela comentó que le parecía una conducta admirable: ‘Una chinita dándole la espalda al ancho y feo mundo’” y “La vida no era más que una constante huida alternada con esporádicas pausas, hasta que de pronto la carrera terminaba, todo se detenía y se descansaba en paz para siempre”. ¿De dónde viene la decisión por reunirlos?
—Sí, me alegra que hayas destacado esas dos citas. La verdad es que la colección se hizo a partir de una unidad temática: son cuentos contemporáneos, urbanos, en los que el concepto de movimiento es visto desde distintas ópticas: política, física, externa, interna. No escribo de forma lineal en el tiempo, seguramente esas citas se me ocurrieron en alguna reescritura. Una vez que, por así decirlo, conoces al personaje. Esos cuentos son antiguos. Este volumen está ordenado, simplemente se dio así, en orden cronológico.
—¿Qué tan importante es aquello que el narrador calla u omite, en especial hacia el desenlace de tus cuentos? Las fugas argumentales.
—No sé qué quieres decir. La verdad es que cada historia decide su propio fin. No creo que busque una unidad de fin en distintas historias, ni creo omitir. Yo las entiendo como historias cerradas. Pero todo esto es subjetivo, como por lo demás tiene que ser. Aunque hay algo que me gusta de las historias y es el concepto de mecanismo, la historia como un engranaje, y en este caso un tic-tac, al final cumple con este deseo. Esto se puede ver en algunas historias de Borges. Soy un descreído de los cuentos que ahora se escriben. Me da la impresión de que hay una intromisión de la estética de la novela (abierta) en la del cuento (cerrada). Lo que se está escribiendo no son cuentos sino más bien novelas chicas. Se habla mucho, pero se dice poco. Por lo general detesto las historias abiertas, en realidad son una excusa para hacernos pasar gato por liebre, nos dicen ahí hay un cuento, cuando en realidad no hay nada. Son como una canción que no se puede tararear. El Movimiento tiene otro significado que podríamos llamar “técnico”, intento defender aquellas historias que tengan un movimiento interno fuerte, es decir, la vieja y desprestigiada anécdota. Ahora lo que prima, lo que está de moda, es la canción sin melodía y el cuento sin anécdota.
—Hay ausencia de amor en tus personajes, tanto en sus biografías, como en sus motivaciones y expresiones. Tal vez también de amistad, ternura, cariño. Leonor, del cuento “La elección” es tal vez una excepción. ¿Por qué?
—Cada historia define su propia lógica. Si hay unidad o no en las distintas historias o en sus personajes no me lo he planteado y tampoco creo que sea relevante. Aparte de la idea más amplia del movimiento como concepto unificador. Pero esto se hizo después, una vez que ya estaban escritos. La reunión de los animales se hizo una vez que ya estaban por ahí, correteando y pastando. Cada historia es una experiencia única, individual. Me cuesta creer un volumen de cuentos como una unidad. Por eso cuando me preguntas por autores prefiero pensar en obras. Uno no escucha la música de, ni lee los cuentos de, uno escucha una canción y después otra y así. Lo mismo con la lectura. Lo que tengan en común los cuentos de Cheever me interesa bien poco. Lo que me hace detenerme en la lectura de “El nadador” es que es perfecto. Uno no lee abstracciones, tiene una experiencia individual. Yo no soy devoto de autores, sí de obras. No creo ni en la deconstrucción ni en el psicoanálisis de la obra. La obra es un objeto cerrado, un animal. La obra es un animal que “no da la pata”, está ahí para correr, ladrar y morder.
—Si bien no lo haces manifiesto, pienso que tus cuentos están situados en las décadas de los noventa y dos mil. ¿Qué importancia le otorgas a esos tiempos como para instalar ahí tus ficciones?
—Nada especial, se escribieron en esa época algunos de ellos, eso es todo. “Nuevo México” lo escribí cuando viví en la Villa Olímpica. Una historia del oeste en la Villa Olímpica. Gente que sueña con grandes llanuras y termina o muerta o huyendo. El punto de fuga del que hablaba Deleuze recordando a Kafka, según le escuché a un filósofo argentino. Un animal de lo primero que se preocupa es por dónde va a escapar. La muerte también es una vía de escape. Al final todos escapan. Pero sí hay un tema que me di cuenta que podía tocar en “El cable” y ése es el efecto cultural que tiene que haber provocado la mayor conexión internacional que otorgaron las nuevas formas de comunicación, como lo fue en su momento la televisión por cable y después internet. ¿Cómo afectó nuestra forma de ver el mundo esa intromisión? ¿Seríamos igual de libres? ¿Veríamos mujeres tomadas de la mano si no fuese por la masificación de las nuevas formas de comunicación audiovisual? Los escenarios son, en su mayoría, recuerdos de alguna vivencia en lugares concretos. O una interpretación imaginaria de ellos. “La Torre” es una exageración de experiencias mías en un edificio. “Semáforos” se me vino a la cabeza cuando estaba detenido en una luz roja. “La Virgen de las playas”, cuando vi una virgen en una roca, justamente en una playa. El gran enemigo del orden son las personas que acampan en la playa. Al personaje principal se le aparece la virgen, pero como el orden está amenazado, quebrado, esa irrupción no la ve como un milagro, si no como obra de los intrusos. ¿Qué hace que la ficción se mueva? Tiene que haber una desavenencia, un error. La energía surge de un desacomodo.
—El cuento “La Torre” –en particular por lo que pasa con el señor del 2ª, quien, al no encontrar su lápiz pasta, comienza a ver una conspiración en su contra por parte del resto de los objetos de su departamento, quienes estarían aliados con el bolígrafo– me recordó a un poema de Bukowski: “no son las cosas importantes las que/ llevan a un hombre al/ manicomio. Está preparado para la muerte o/ el asesinato, el incesto, el robo, el incendio,/ la inundación./ No, es la serie continua de pequeñas tragedias/ lo que lleva a un hombre al/ manicomio…/ no es la muerte de su amor/ sino el cordón de su zapato que se rompe/ cuando tiene prisa”.
—Creo que lo que nos lleva al manicomio es la falta de amor (y la mala alimentación). En un cuento de Bukowski, “Tráeme tu amor”, el personaje va a ver a una examante al manicomio y ella solo le pide lo que él no puede darle: amor. Otra vez, me alegra mucho que te hayas detenido en este personaje. Pensé mucho si dejaba o no esa escena del cuento, porque se aleja de la trama principal. Pero me gustaba tanto que al final la dejé. El señor del 2ª quiere tener el control sobre las cosas, en realidad, sobre todo el edificio, gran parte de la clase media se aferra a un orden que está siempre bajo amenaza, por la pobreza, la inmigración, la delincuencia, su propio cuerpo. El que exista una persona que se resista a algo tan elemental como no usar el ascensor, que además tiene serias consecuencias económicas, es algo que lo trastorna, no encontrar el lápiz altera ese orden oficial con que sueña el señor del 2ª. La respuesta a ese desorden suele ser la violencia. La amenaza del orden es la principal preocupación de la burguesía media que no tiene grandes recursos ni materiales ni espirituales para enfrentarse a lo desconocido. Ante el desorden, mano dura.
—Si bien en tus cuentos la literatura nunca está presente –o sea, no eres un escritor que hable de libros ni autores como, por ejemplo, Vila-Matas–, en al menos dos de tus cuentos los personajes ficcionalizan su realidad para tolerar su presente y, en definitiva, existir. Me refiero a “Nuevo México” y “Pour Homme”. De hecho, el protagonista de “Pour Homme” considera que “nunca es más inteligente que cuando miente y nunca más desamparado que cuando deja de hacerlo”. Y pensándolo un poco más, Hugo, de “La elección”, también lo hace.
—Es un juego de roles el que se reproduce en nuestra sociedad en la que lo importante es cómo nos ven, más que lo que en realidad somos. Preferimos creer en cualquier cosa a cambio de no ser expulsados del paraíso. Ahora es fácil ver esto en la lógica consumista donde se da la adquisición de bienes para ostentar estatus. O viajes, la asistencia a conciertos, etc. Pero el valor de la pose se da en otros ambientes en los que la apariencia ejerce un valor de estatus importante, como en el progre o el intelectual. Hay autores que pasan de moda de una manera sorprendente y criticar a aquellos filósofos de izquierda que están de moda es algo muy difícil de ver, aunque digan los disparates más grandes. ¿Qué hay detrás de ese silencio? Para mí esto juega un rol muy fundamental en la radicalización de las izquierdas. Sobre todo, entre los más jóvenes, donde el castigo de la exclusión se ve como algo fatal. Los que salen perdiendo son el individuo, la opinión propia y la libertad humana. Y la creatividad que necesita de ensayo y error, de propuestas tentativas.