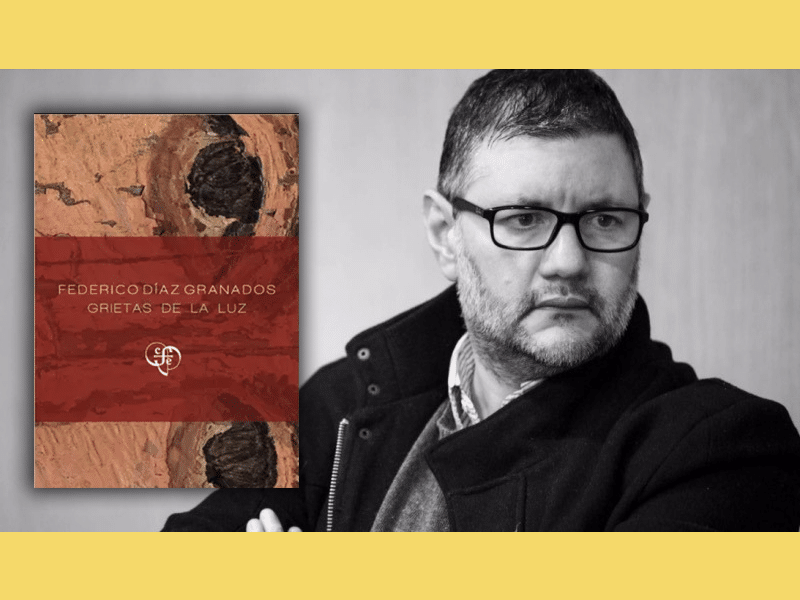Por Cristal Valdevenito
Odio ir en metro.
No recuerdo cuándo fue la primera vez, solo sé que odio cada última vez.
La presión, el sudor, el calor insoportable que en algún momento debería ser frescura por el aire supuestamente acondicionado, pero no, porque la propaganda es basura.
Es lunes, el peor día de la semana por demasiadas razones, pero la mayor espina en mi costado es que estoy en el metro.
En el metro un lunes por la mañana.
Rodeada de personas que por querer u obligación están presionadas contra mis costados, por detrás, por delante, encarcelándome.
Veo cabello ajeno en cada rincón de mis ojos, siento una presión constante en cada miembro de mi cuerpo como si fuera una sardina en un enlatado.
Codazos, empujones, la mochila de algún desgraciado lastimando mi hombro al frotarse porque no se la quiso quitar, la cartera protegida de alguna señorita que ———como yo— teme que le arrebaten el celular o la billetera de su resguardo; todo choca contra mí y me hace sudar.
Odio que me toquen, el contacto ya sea intencional o accidental me provoca vomitar, y si pudiera ir envuelta en un capullo de plástico que alejara de mí sensación cualquiera que me atormente, lo haría.
Pero no puedo.
Una estación más y las personas parecen creer que hay espacio porque se acumulan, se empujan, se amontonan en lugares donde no hay lugar, me presionan contra el tubo que ya está tibio por las manos que lo tocaron, incluyendo la mía.
Me ahogo, y el pensamiento fugaz de bajar y respirar a pesar de la tardanza me sube por la garganta como bilis. Como si el próximo metro fuera a venir más vacío.
Y entonces ahí está, una caricia pequeña, imperceptible.
Solo entonces noto que él siempre ha estado ahí, mirándome, preocupado por cómo mis dedos se aprietan en el metal o quizá en cómo se frunce la línea entre mis cejas cada que alguien frota su propio cuerpo contra el mío y me presiona.
Él está ahí en el metro también, tan apretado como yo, pero definitivamente más relajado.
Él está acostumbrado.
Sabe dónde guardar su teléfono, como posicionar su mochila entre sus zapatos, moverse lo justo y necesario para que quién lo empuje no pueda empujarlo; él sabe ir en metro.
Sus dedos en mi mejilla casi no pueden superar la incomodidad de la persona que me empuja con el hombro al salir en otra estación, y el desliz de quien sube para reemplazar su lugar junto con otras 4 personas. Porque se baja uno y suben cuatro.
La caricia se vuelve un pequeño apretón, lo suficiente para que me obligue a levantar la mirada y mirarlo a los ojos. No me gusta mirar hacia arriba, porque me hace sentir el aliento de las personas en la cara y el simple pensamiento de tan íntima acción me da náuseas.
Y, aún así, lo miro. Es su aliento el que siento en mi cara y son sus ojos los que veo.
Sus ojos son tranquilidad.
Y se me olvidan las luces demasiado altas, la presión, el calor dentro de mi ropa y la incomodidad: solo está él.